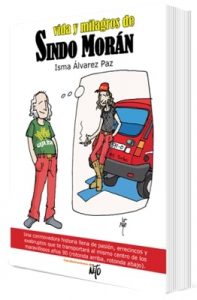El viento no dejaba de soplar. En condiciones normales, le habría parecido un día espléndido. Una de esas jornadas en las que estar de buen humor era algo cantado desde que ponía un pie en la calle. El otoño, astenias aparte, siempre le había resultado un compañero agradable.
Años atrás, le habría bastado con aspirar el aroma a hojas secas, tierra húmeda y leña quemándose en la chimenea de alguna casa de las afueras, para que el espíritu se le iluminara de forma inmediata y sin condiciones.
La mayor tortura era la plena conciencia de que las cosas no eran diferentes. Eran como siempre habían sido, pero su capacidad de verlas de aquella forma tan sencilla se había quedado en algún punto del camino. Seguramente en alguna cuneta, arrancada de cuajo por algún viento de mala índole, empapada de agua y pudriéndose bajo una capa gruesa de hojas muertas.
Miró hacia atrás y solamente vio a un hombre mayor afanado en que la ventolera no le arruinase por completo el paraguas. Y pensó que tal vez a aquel anciano lo único que le quedaba sin descomponer era, precisamente, aquel paraguas. Como si supiera que una vez roto ya no le iba a dar tiempo para disfrutar de uno nuevo. Como si en la cola de la vida, el dispensador ya no tuviera número para él y ya no le fuera a llegar más turno que el de irse. Ese número con el que venimos todos de serie, y con el que a todos nos atienden antes o después.
Un poco más adelante, había una montaña enorme de hojas de tilo. Todas ellas amarillas y marrones, pegajosas y completamente empapadas. Habían hecho tope contra un banco en el que nunca había visto a nadie sentado. Era un banco con vistas a la nada. De espaldas, un muro de hormigón frío y sin gracia. Y de frente una miríada de coches aparcados y cortados todos ellos por el mismo patrón, que tapaban el otro lado de la calle, tan desangelado que ni el viento se dignaba a pasar por allí. Jamás caminaba por aquella otra acera. La peste a sótano insalubre que salía por las rejillas llenas de hierbas que había a ras del suelo, se le antojaba que debía ser el olor exacto que se obtiene al destilar el perfume de la decadencia y el fracaso y embotellarlo en frascos de vidrio barato de algún color imposible para tratar de ocultar su aspecto infame.
Aquel otoño, igual que los de los últimos años, todo era más o menos igual. La idiotez y la mezquindad humanas eran las mismas de siempre. Sólo habían cambiado de sitio llevadas a rastras por la conveniencia de unos pocos. Como siempre. Pero, sin embargo, todo olía diferente. Volvió la vista atrás. El anciano había cerrado el paraguas con aparente éxito. Lo llevaba colgado del brazo, resignado a mojarse antes que perder aquel compañero que, de momento, le iba seguir dando cobijo cuando los vientos fueran más benévolos.
Aspiró hondo. Y supo que el olor a otoño seguía estando allí aunque ya no fuera capaz de reconocerlo. Se embozó con la bufanda empapada. Solo sintió el olor a lana húmeda. Y siguió caminando, tratando de creer que, en algún momento y sin razón aparente, el viento iba a devolverle al menos el recuerdo de todo cuanto creía bueno e inmutable.
Tal vez, en algún momento, le llegaría el turno.