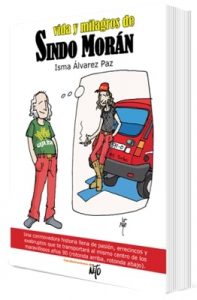Se despertó con una sensación de asfixia que sabía de antemano que era tan falsa como angustiosa. Sin venir a cuento, el aire había decidido seguir llenándole los pulmones con normalidad, y a la vez dejarlo con hambre de más en cada bocanada. La razón le decía que no le faltaba el oxígeno necesario para vivir. La ansiedad le gritaba alto y claro que lo que le faltaba era el aire preciso para sobrevivir. Pero como nadie había inventado aún un pulsioxímetro capaz de cuantificarlo, era su palabra contra la del resto del mundo. Al igual que los afectos o las manías, hay saturaciones que son medibles, y otras radicalmente inconmensurables. Y mejor que fuera así. De repente, que sus miserias se pudieran medir en cifras no le pareció buena idea.
Levantó la persiana para ver si lograba refrescar un poco el ambiente. Aquel calor de mierda no ayudaba. Lo único que había logrado era que un vaho infame de humedad pegajosa atravesara la casa regodeándose en una suerte de procesión no autorizada a la que los permisos de la autoridad competente y la propiedad privada le importaban cero. Se asomó con la esperanza de poder respirar con un poco más de solvencia. Un operario se afanaba en baldear la calle. El tipo parecía contento de estar allí. Completamente solo, fresco y bien despierto en lugar de sudando la gota gorda en su cama, maldiciendo las noches tropicales y la madre que las alumbró. De vez en cuando dirigía la manguera hacia el muro desvencijado que rodeaba el solar de enfrente, y el agua a presión, al chocar con los desconchones y la maleza que rebosaba desde dentro, le venía de vuelta en forma de bruma refrescante. Claramente, aquel era un tipo con tablas y un filósofo de la nocturnidad. Uno de los buenos. De los que van al grano y se dejan de zarandajas que no rentan.
Por un momento, le pareció sentir el frescor del agua que bañaba las aceras cinco pisos más abajo. A juzgar por el escándalo que estaban armando, hasta la colonia de urracas que vivía en la espesura de lo que un día había sido el jardín de algún prohombre del que ahora no quedaba ni la memoria, parecía no poder dormir.
Llevaba tiempo con la sensación de haber perdido el rumbo que se suponía que debía seguir. Tal vez fuera precisamente por eso: porque en realidad todo había sido una mera suposición que la realidad, tozuda como ella sola, se empeñaba en dejar en cueros. Allí no había traje nuevo del emperador que valiera.
Lo frustrante de verdad, era que teniendo la certeza de que hay tantos rumbos posibles no sabía cual tomar. Por si fuera poco, era consciente de que sus rumbos carecían de la épica de los que se podían seguir por mar, velas y timón mediante. Lo suyo era más bien una glorieta de polígono de extrarradio con infinidad de salidas. Y como ninguna de ellas parecía llevar a sitios particularmente excitantes, llevaba meses dando vueltas en ella sin decidirse por una. Ni siquiera se había atrevido a tomar una para acto seguido arrepentirse y volver a la rotonda con la cabeza baja y más penas que glorias.
Fue entonces cuando tuvo aquel remedo de epifanía: echaba de menos lo simple que era la vida décadas atrás. O al menos así la recordaba. La mente es tan cabrona que resulta mejor no fiarse en exceso de cómo nos muestra lo vivido. Pero con todas sus malandanzas, sus carencias, y sus asperezas, recordaba aquellos tiempos más floridos. Claro que infinidad de cosas eran peores. Claro que por entonces muchas cosas hoy inadmisibles eran moneda de uso común. Obviamente. Pero ¡qué coño! Por un momento recordó que entonces se sentía infinitamente más feliz. Dormía en paz y se levantaba descansado. Porque aun siendo el mundo la misma cloaca de siempre, las cosas no se disfrazaban de lo que no eran. Porque la razón dentro de la sinrazón tenía más chispa. Porque no tenía nada y lo tenía todo. Porque aquel era el mundo que había conocido. El mundo que había creído inmutable y ahora se iba por el desagüe autofagocitándose en medio de la imbecilidad más complaciente. Inmolándose a lo bonzo por decreto y, para mayor escarnio, con la gasolina y el mechero que había pagado de su bolsillo.
Porque aunque ahora era consciente de que no sabía nada, antaño sabía menos aún. Porque antes el oxígeno y el aire se daban por hechos. Porque aquel lodazal era SU lodazal y no el de ahora, que ni entendía ni quería entender.
Así de simple.