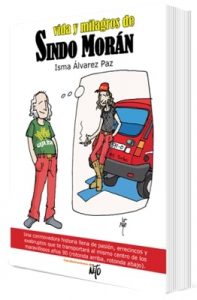Ayer vi una foto terrorífica. Pero no terrorífica en plan: «me ha entrao diarrea tocando el trombón en la cabalgata de Reyes». Terrorífica rollo «he soñao que me perseguía Aramís Fuster en tanga con un hacha mientras tocaba el trombón con diarrea en la cabalgata de Reyes y la diarrea la tenía el trombón. Y Aramís».
Efectivamente: me refiero a una foto de la peor pesadilla de la infancia de los años 70 y anteriores. Aquella caja de metal asquerosa que dentro llevaba la herramienta de tortura favorita de los verdugos de la época: LA JERINGA DE CRISTAL DEL PRACTICANTE.
De aquella se producía una curiosa epidemia entre la clase médica, y es que si te ponías malito de algo, invariablemente te recetaban supositorios o una inyección. Era rollo: «pos métale al muchacho este supositorio con cabeza nuclear por el ojete. Y por si acaso que le corneen en el cachete que más joda esta garrafa de antibiótico».
Yo cada vez que tenía anginas, que era todos los martes y jueves, intentaba disimular tratando de que la infección remitiera ella sola. Tan solo quería una convivencia pacífica con las bacterias de mi garganta para evitar aquel genocidio, pero el mundo me lo impedía.
-¿Te duele la garganta, hijo?
-¡O aá! ¡O e uele o ás íimo!
Pero la cosa siempre acababa como con el recibo de la luz: poniendo el culo. Sonaba el timbre de la puerta, y por las risas de hiena ya sabías que se trataba del practicante. A mí, como era gilipollas, siempre me encontraban en mi escondite secreto debajo de la cama. Se las sabían todas los practicantes, joder.
El ser del Averno sacaba de la mariconera la cajita metálica aquella, que contenía una jeringa familiar de litro y medio y cuatro o cinco agujas de tejer que iban bailando. Claro, tú pensabas que te iban a ensartar con aquello que había conocido los culos de todo el barrio, y te temblaban las canillas que te se ponían los huevers a punto nieve.
Había un tiempito de espera que contribuía a que te acojonaras más, porque aquello había que ponerlo a hervir en un cazo. Era el método Milton de la época. Cuando ya estaba al dente, sacaban aquella mierda del cazo, le calzaban la aguja del ocho y el practicante te decía aquello de «tranquilo, QUE NO TE VA A DOLER ¡MUA HA HA HA HA HAAAAAA!». Ya desde pequeños todo era una puta mentira. A mí me pinchaban una droga que se llamaba Becentazil, que lo había de varias tallas. Él mío era «Becentazil mil millones» y tenía la virtud de dejarte con ardor y parálisis de culo una semana.
Anda que no me habré visto veces el UN, DOS, TRES apoyao en el brazo del tresillo con el culo en pompa mientras me jincaban el Becentazil mil millones. El nombre le venía porque mandaba mil pares de millones de cojones lo que dolía. Que las bacterias emigraban por solidaridad. «Pobre muchacho. Vamos a joder la marrana a otras amígdalas.»
El único alivio y consuelo era pensar que aquella invención del Maligno saldría de tu casa para martirizar otros culos que no eran el tuyo. Tu madre le pagaba al sicario aquel, y lo acompañaba a la puerta, y tu te quedabas viendo a Bigote Arrocet decir polladas. Eso sí, tumbao boca abajo.
Buen lunes, oye.