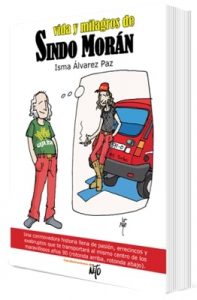Candela enfiló el camino que atravesaba el monte, cuesta arriba, justo antes de llegar al repecho donde empezaba el vallado de las huertas de la ermita. Cada vez le costaba más fatigas salvar aquel desnivel. Y aunque sabía que después el camino sería más llevadero, poco consuelo era el que sacaba de aquel conocimiento inútil.
Hacía años que no sabía lo que era perder el aliento pero, a pesar de ello, aquella sensación absurda de asfixia la acompañaba cada minuto, en cada paso, y en cada pena sin consuelo arrastrada por caminos que conocía palmo a palmo, y a la vez le resultaban ajenos por completo.
Las huertas estaban lozanas. Era buena cosa. Señal de que el tiempo había sido clemente. La gente del pueblo trataba de sacar de ellas todo el rendimiento posible, con el permiso de aguaceros, sequías, heladas, jabalíes famélicos y demás tropas enemigas que, de vez en cuando, se salían con la suya y dejaban las ollas escuálidas hasta que la naturaleza decidiera devolver los frutos del trabajo. Generosa unas veces, avara como pedregal yermo otras. Todos sabían que esas cosas eran ley de vida, y por ello nadie se lamentaba más allá de algún “¡Ay!” quejumbroso y algún ocasional “no querrá Dios llevarme en paz” de labios de alguna vieja más acabada que añosa.
Al fondo se veían las casas del pueblo. Un vistazo rápido le trajo el anticipo de lo que de sobra sabía. Escuchó los pasos que la seguían. No necesitaba volver la vista para saber que la prole completa venía detrás, con la cabeza gacha y la vista perdida en las piedras y el polvo del suelo. Y más atrás, en una fila interminable, otra gente de la que nada sabía en realidad, pero de la que creía intuirlo todo. Al lado de la ermita, dos velones mantenían la llama escasamente protegidos por un frasco enorme de cristal, ahumado por los muchos años de uso. Candela sabía bien que aquel recipiente había reposado en los estantes de la botica de su padre desde los tiempos en que había sido fundada por el bisabuelo Antonio. Que ella supiera, era cuanto quedaba del negocio familiar después del incendio. La gente del pueblo lo aprovechaba todo. No quedaba más remedio, ni les culpaba por ello.
Delante de todas las casas, por humildes que fueran, había al menos una llama, una hogaza reciente y una frasca con agua. De vez en cuando, incluso alguna botella de aguardiente, moscatel, o un cuenco con castañas. De todas, excepto de la suya. Delante de aquellas ruinas nada había más allá de la vegetación que había ido avanzando por los muros. En el cartel calcinado que había sobre la puerta ya solo se intuía una “t” tenue. Los niños del pueblo ya no sabían que aquello, en su día, había sido la botica. Y mucho menos que encima había estado la vivienda de la familia.
Ni velones, ni agua, ni pan con el que quitarse las hambres del camino perpetuo. Candela miró el hueco de lo que había sido la ventana de la segunda planta. Sus tres hijos no habían tenido ninguna oportunidad. Ni tampoco ella, cuando tratando de sacarlos de aquel horror quedó sepultada por una montaña de vigas al rojo vivo.
El abuelo, que había decido jubilarse pasada la primavera, trató de contener aquel infierno imposible alimentado por litros de tinturas, alcoholes, hierbas secas, tratados de farmacología y estantes de castaño. Sus restos quedaron confundidos entre las cenizas de lo que había sido la rebotica, por lo que no hubo nada que pudieran enterrar. Durante semanas corrió de boca en boca que aquella noche de difuntos, a algún zagal del pueblo se le había ido la mano con la broma. Después, nada se volvió a hablar.
Detrás de Candela, inmóviles, ya solo estaban aquellas tres criaturas cabizbajas. Todos los demás se habían ido quedando en sus respectivas casas a dar cuenta de lo que sus deudos les hubieran dejado. Solo necesitó echar a andar para volver a oír tras de sí aquellos pasos pequeños que siempre la seguían.
Tal vez el año siguiente habría lumbre, agua, un puñado de castañas para sus hijos o cualquier otro atisbo de recuerdo.