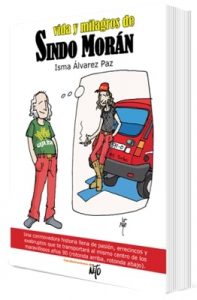Cuatro noches al abrigo escaso del monte. Sin atreverse a dar un paso por no verse delatada en aquel silencio engañoso por las hojas que el viento de noviembre, más frío y húmedo de lo acostumbrado, se empeñaba en amontonar. Había aprendido hacía tiempo que aunque vengan mal dadas siempre se puede descender un peldaño más. Siempre. «A peor, difícil será», le había oído decir a su padre, más veces de las que quisiera recordar desde que estalló la guerra año y medio atrás. Bien sabía que a pocos lugares podía ser más sencillo llegar que a peor. Para eso siempre se está a tiempo, y siempre hay vacantes.
Y es que, cuando dentro de la escasez se vive en la parte más mísera, es fácil zafarse de dilemas morales y de la guardia y custodia de honras de opereta que no van a parte alguna. Él había llegado a finales de febrero. Marcial. Desafiante. Derrochando gallardía y autoridad bajo aquel uniforme impecable que dejaba claro que ni había sido ni sería carne de trinchera. Nunca. Era uno de aquellos seres nacidos para hacerse respetar con tan sólo un gesto y para hacerse temer con poco más que cuatro palabras firmes. Hay gente que viene al mundo así.
A nadie le pasó por alto el interés que mostró por ella desde el primer momento. A pesar de la miseria, siempre bajaba a misa de punta en blanco. Discreta en el vestir, sumisa en el ser. El resto lo hacían sus diecinueve años recién cumplidos. Era ciertamente hermosa incluso en aquella tesitura que le permitía comer, con suerte, una vez al día y en la medida justa para subsistir.
Aquellas dos semanas, toda la familia pudo comer como no recordaban. Nadie le preguntó a Isabel de dónde venía tanta abundancia. Lo que los ojos no ven, trae por lo general menos daño que aquello que resulta evidente y la razón se empeña en martillear. Pero cuando el hambre duele, muchas son las penas que se quitan con pan. Mano de Santo.
Se fue tal como llegó, reclamado por las cosas del deber y la patria, y según dijo, del mismísimo Dios. Así tenía que ser. De nuevo el hambre. Y con el verano llegó la vergüenza de lo que ya no se podía ocultar. Y a pesar de las muchas cartas seguía sin haber respuesta. Y las malas lenguas siguieron fermentando el rechazo. En vísperas de todos los santos, la vergüenza ya tenía rostro. Y con el reposo justo salió de casa escuchando las voces de su padre para que no volviera, con cuatro trapos, sin cuartos, y por toda intendencia cuanto le cupo en los bolsillos del abrigo.
Pero estaban vivos. Pensó que cuando las tornas vienen tan de través, mejor a la intemperie que a cubierto. Juan lloraba con rabia y lo puso al pecho por ver si la poca leche que pudiera quedarle le aliviaba. Estaba extenuada, y la humedad le apuñalaba los huesos. Creyó quedarse dormida en su colchón de lana, al calor del tiro de la chimenea que templaba la pared.
-Estamos bien. Madre está subiendo la escalera con un tazón de leche caliente. Todo está bien…
El dolor lacerante en las costillas. El llanto asfixiante de Juan. ¿Por qué no lo había oído llegar? ¿Por qué no había protegido a su hijo? Tumbada entre la hojarasca, soportó como pudo el dolor que imprimía una bota militar en el costado. Pero no soltó a Juan, que lloraba con desesperación entre los brazos de su madre.
-¡Puta!
Una explosión. Un leve zumbido. De nuevo volvía a sentir la leve calidez de las sábanas. Pronto llegó la nada.
El capitán enfundó el arma reglamentaria, y se limpió el barro de las botas en el abrigo de Isabel. Un hombre como él no tenía por qué meterse en el fango. Natural. Y dando la vuelta volvió por donde había venido. Un vistazo atrás le dejó claro que había que hacer las cosas bien. El segundo tiro resonó por todo el monte y aquel llanto insoportable cesó al fin. Y aquella pequeña manta raída que en sus buenos días había sido clara, se mimetizó con los ocres del otoño bien entrado.
Y todo estaba bien.