Dubitativo por prudentes momentos, pero seguro de sí mismo por unos irreflexivos milisegundos, decidió accionar la manilla de la puerta y enfrentarse al mundanal y navideño ruido que se adivinaba al otro lado. Fue entonces cuando recordó que la puerta ya no se abría a la antigua usanza y había que pulsar un botón de dudoso color bronce – Porca miseria – que hacía sonar un ¡Clac! definitivo que daba acceso al poco amistoso exterior.
-Ya ni las puertas eran como las de antes- Y tras un leve gesto, el mecánico ¡Clac! vino a anunciarle que, de nuevo, la suerte estaba más o menos echada al otro lado del umbral.
No había nieve en la calle. Para no variar, por otra parte, lo cual siempre le había parecido un fallo de guión imperdonable tratándose de diciembre en el hemisferio norte, pero se conoce que el mundo no estaba para cambios climáticos, estereotipos navideños ni detalles nimios. El hecho es que era víspera de Nochebuena y gracias a unos mal informados vientos del sur había unos indecentes diecinueve grados en la desbocada escala de Celsius que hacían de bufandas, gorros y demás adminículos para el frío un simple y asfixiante muestrario de complementos de moda fuera de lugar y de toda lógica.
–Mal empezamos– pensó para sus adentros más superficiales, que eran aquellos con los que se limitaba a mantener conversaciones de ascensor sobre el tiempo y las variantes de la Ley de Murphy. Ya se sabe: con este calor no parece que sea invierno, éramos pocos y parió la tata, está la cosa muy mal, la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla, y toda aquella parafernalia verbal tan fatalista como inquietantemente sospechosa de ser cierta.
Avanzó por las atestadas calles llenas de compradores compulsivos, casi todos ellos con la compulsividad un tanto averiada por el paro, la crisis y la subsecuente, ordinaria y vulgarísima falta de liquidez que ello conllevaba. Eran en definitiva tiempos en los que era tan difícil mirar a la vida directamente a los ojos, que muchos habían optado por mirarle directamente al trasero y cortar por lo sano, fumándose el opio que les pillara más a mano para llevarlo lo mejor posible.
Y a pesar de todo ello, las calles estaban tan plagadas de luces intermitentes y adornos equivocados de cultura, tradición y continente, de trileros irredentos, de carteristas de medio pelo y de cabrones de cuerpo entero como lo habían estado siempre. El resto de los huecos los cubrían -también como siempre y a pesar de las numerosas bajas- las habituales hordas de contribuyentes y paganos en general.
A fuerza de gastar suela por las tibias aceras decembrinas que el ya agonizante sol se empeñaba en calentar a pesar del escaso ángulo que le brindaban la época y la hora, Ataúlfo empezó a experimentar una cierta sensación de paz a pesar de los pesares. Sería cosa de las fechas, de los villancicos cargados de desinformada alegría en formato MP3 que brotaban de los comercios, o de la abundante decoración de reminiscencias gringas y etiqueta Made in China que llenaba cada espacio, pero le pareció que por un par de semanas los millones de anónimos prójimos y entes en general que poblaban su universo más próximo habían decidido darse una breve tregua para dedicarse a aplacar el espíritu la miseria y la indignación, cada cual dentro de sus posibles. Y aquello, sin saber a santo de qué, le gustaba.
Oyó una melodía lejanamente familiar y justo al doblar la esquina se topó de bruces con un mozalbete rubio que se le antojó con pinta del Este – o por ahí – y que aporreaba sin clemencia el desvencijado cadáver de un acordeón exprimiendo las desafinadas notas de un irreconocible pasodoble mientras miraba con cara de hastío el estuche con cuatro monedas que tenía a sus pies. Y aunque a Ataúlfo le pareció que el hecho de que aquel zíngaro medio ario perpetrase aquellos «Suspiros de España» sin sangre ni vísceras era el equivalente artístico a poner a Toro Sentado a cantar por fandangos, no pudo evitar llevarse la mano al bolsillo y echarle al infortunado intérprete un puñado de monedas.
Y al tiempo que sonaba el ruido sordo de las monedas cayendo sobre la sucia felpa azul que cubría el estuche, cruzó la mirada por un momento con el jovenzuelo, que sin dejar de tocar le dedicó una franca sonrisa de medio lado, casi podría decirse que sincera, haciendo que Ataúlfo sintiera una fugaz mezcla de complicidad, culpa y vergüenza que se diluyó rápidamente en el proceloso mar de su ya añeja indignación en aquella extraña tarde de diciembre. Al fin y al cabo era víspera de Nochebuena, empezaba a oscurecer y las luces de colores se esforzaban por brillar generando un paisaje bastante amable.
Y acelerando el paso se alejó pensando que el que no encuentra consuelo más allá del horizonte de Enero, es porque no quiere…



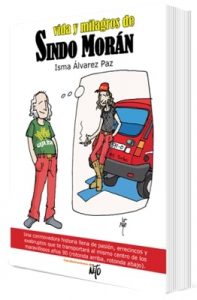

Hola Isma, tengo dudas si desearte Feliz 2013 o pasar de seguido hasta el 2020, porque ésta mierda de destroyers, nos lo ponen muy dificil, pero bueno, que les den mucho por donde más les duela, sí, sí por ahí.
Un abrazo para tí y los tuyos.
Igualmente Paco. Un abrazo.