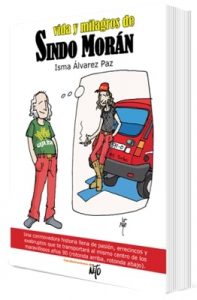Se levantó más o menos en la misma línea de siempre. La cabeza a vueltas, los huesos doloridos, y la conciencia inquieta de centrifugar las mismas cuitas mientras enredaba las sábanas sin remedio. Las mismas creencias tantas veces remachadas en lo más hondo como si de verdades universales se tratara.
El mismo café aguado y sin gracia. La misma rutina repetida hasta verse convertida en liturgia sin oropeles ni mayor gloria. El mismo ascensor, que iniciaba cansino el descenso y terminaba en una sacudida seca. Aquel zarandeo le servía como recordatorio de que, desde aquel punto, había de mantenerse alerta. Había aprendido que la vida había que vivirla en permanente alerta. No más engaños. Nunca. A él ya no le engañaban.
La calle hervía de gente gris, cada cual rumiando sus propias penas. El trabajo: el mismo trabajo de siempre, pero como novedad peor pagado cada día. Un día tras otro. Las letras no dejaban de llegar. Y ya ni tan siquiera lo hacían en papel. Ahora eran puras secuencias de bits fluyendo para componer la más anodina de las sinfonías y la más imbailable de las zarabandas. Trabajar para poder seguir trabajando. Cumpliendo a rajatabla las expectativas que como ciudadano se le suponían.
Y todo por el bien común. El sacrosanto y perfectamente violable bien común. Ese abrevadero donde las alimañas espantan a las manadas que se atreven a acercarse para saciar las sedes o, si se da el caso, regalarse el más lúdico y gratuito de los revolcones. Y eso a veces salía caro. Casi siempre, de hecho.
Alimañas a las que antaño aclamaban las masas, sabedoras de que eran ellas quienes iban a recibir el influjo benefactor de quienes las guiaban por el buen camino. No podía ser de otra manera: eran los guardianes de las esencias de la manada, aunque ellos jamás hubieran formado parte de ella, y fueran por libre, ajenos a toda norma. Siempre por el bien común.
El autobús. Podía caber más gente, pero no más desesperanza. Había espacio de sobra para las carnes que cada cual arrastraba, pero no para más carencia de perspectivas e ilusiones. Las ilusiones hacía tiempo que cotizaban muy a la baja para compensar el latrocinio en alza permanente. Esa gente sí que sabía. Alerta. Siempre en alerta. Nunca se sabía cuándo te podían robar la cartera, o sacarte lo que te quedara de valor.
La misma oficina de siempre. La misma gente de siempre, aunque las caras cambiasen con frecuencia. Una vez aprendido el oficio, lo suyo era recoger los bártulos e irse con la desesperanza a otra parte. Pero siempre atendiendo el pago puntual de las letras que seguían llegando incesantes. Aquello era sagrado. De lo contrario el sistema implosionaría, y ello podía tener graves consecuencias. Eso jamás. Sería el caos. El perfecto caos.
Agarró el teléfono para empezar a ofrecer aquellos productos de mierda que no servían a más propósito que a encadenar a nuevos clientes. Más letras a cambio de la felicidad efímera de poseer lo que no se precisa en absoluto. Diez llamadas. Veinte. Cincuenta. Toda la mañana repitiendo la misma letanía. Habían caído media docena de incautos. No se había dado nada mal.
Estaba satisfecho. El orden artificial de las cosas seguía su curso, como debía ser.
Colocó la silla en su sitio. Abrió el cajón del escritorio. Allí estaba. En el mismo sitio donde había estado los últimos quince años. Lo mismo de siempre. Abrió la caja de latón descolorida que una vez había contenido píldoras de regaliz. Un diente de leche y una canica de las de colores. Se la había ganado hacía décadas al matón de la clase. No se lo había tomado con deportividad, y aquel diente le había saltado de la boca como cortesía de aquel bigardo sin principios. Por eso desde entonces había estado siempre alerta. Siempre. El sobre diminuto que albergaba el último regalo de su madre, reposaba en el fondo mellado de óxido. Sonrió al sacar la llave, y aquella nota escrita con el pulso tembloroso que había acompañado los últimos meses de su madre.
Era la letra de una anciana prematura comida por el tormento de la desesperanza. Nada que ver con lo que ella había sido en realidad:
«Hijo. Poco tengo que darte, aparte de disgustos. Poco valgo ya, y siento que nada pinto aquí. Esta es la llave de la casa de tus abuelos. Tuya es, para que nunca olvides que siempre puedes volver a las raíces. A tu casa. Allí viven las esperanzas y los sueños que tus mayores no supimos tener. Por si quieres regresar y tomar lo que es para tí, y dejar ir lo que ya no es sueño, sino pesada carga.
Espero que algún día me perdones y sepas perdonarte.
Te quiere:
Tu madre»
Lo había encontrado en la mesita de noche, junto a los mil fármacos que habían prometido ayudarla. Pero era imposible ayudar a quien no quería ayuda alguna. Estuvo a punto de preguntarle al juez si podía quedarse con aquello. El dolor aviva este tipo de estupideces. Acababan de llevarse el cuerpo de su madre, y nada tenía el juez que entrar a husmear en aquello.
Guardó el sobre en el bolsillo. Era ahora. Era ya.
Miró atrás. María resoplaba colgada del teléfono, angustiada por no cubrir los objetivos del día.
– ¡Eh!
Le miró, sorprendida, mientras trataba de coger aquella caja que venía volando hacia ella.
-¿Y esto?
-El mapa de regreso. Para que no te pierdas
-¡Desde luego, eres un chiquillo!
-¡Exacto!
Oyó la puerta cerrarse tras él, y supo que era el momento. Y mandándolo todo al cuerno se desnudó de aquel confort asfixiante y castrador.
No más engaño. No más alerta. No más control. No más. Ya no.
Y saltó a aquel vacío lleno de posibilidades que su madre le había dejado como última voluntad y más valioso legado.
*********************