Seña de identidad muy hispánica por otra parte, que sin embargo y precisamente por lo que tenía de común por aquellos lares, a nadie llamaba la atención. En aquel poblacho con ínfulas de pueblo llamado Jacarandal del Orto habitaban unos cuantos entes saludablemente mal avenidos, algunos de los cuales poseían a mayores el don de transitar por la vida dejando constancia a los cuatro vientos y en los siete mares de su más que evidente falta de cocción mental –y de la otra– cada vez que abrían el apéndice facial situado bajo su vello supralabial. Una cosa corriente y normal.
Y es que aquello era un muestrario que iba de lo mejor a lo más rancio, una colección de lo más granado de la parafernalia celtibérica en todas sus formas y fondos: Jacarandal era, en definitiva, eso que antaño llamaban «crisol de culturas», pero adobado a la vez con todas las especias y lugares comunes del cutrerío más casposo y retazos del oropel más hortera y jactancioso.
En Jacarandal la estructura social era más o menos como en cualquier otra parte: había gentes de posibles
-unos pocos- gente de «más que posibles» –los menos- y un ejército de parias –casi todos- que «iban tirando» y arrastraban sus esqueletos como podían tratando de esconder a base de disimulos y con escaso éxito sus abundantes miserias. Lo que viene siendo, una sociedad civil al uso.
Y en aquella mañana de julio, como vienen todas las desgracias, sin avisar, llegó Obdulio Mampodre, reputadísimo imbécil profesional, a establecerse en el pueblo. La imponente casona de La Seca, que los albañiles llevaban meses remozando y que tanto había dado que hablar en el pueblo – donde se había corrido el bulo de que aquello iba a ser una casa de alterne de mucho tronío y empaque para mayor regocijo de los parroquianos y monumental cabreo de las parroquianas– resultó ser finalmente la pretenciosa morada de aquel currutaco de mangarrián sin oficio definido pero de abultado beneficio, con pretensiones de Lord venido arriba a base de vender al peso esencias de humo y fragmentos de la nada más absoluta, amén de serruchar alegremente las molestas cabezas ajenas que se había ido topando en el camino.
Don Obdulio, como le gustaba que le llamasen, era, además de imbécil profesional, y a decir de Don Gilberto – el ya ajado pero mordaz cura párroco – precisamente como consecuencia de ello, experto en todología y materias aledañas. No había tema que no dominase, asunto cuyos entresijos no diseccionara sin despeinarse ni playa desierta que sus lustrosas botas no hubieran hollado – con «h», entiéndase el lance-.
Apenas llevaba unos días en el pueblo y no había hijo de madre ni sobrino de monje que no tuviera noticia de sus múltiples posesiones terrenas y su derroche de sapiencia. En la tasca y demás mentideros etílicos, los filósofos de taberna y demás subespecies de Tintocles locales, no hablaban de otra cosa. Obdulio siempre llevaba razón, tenía cuatro si el contrario tenía una, volvía cuando el otro aún iba, y tenía además más grande la sapiencia. Podría decirse que Obdulio la tenía más grande en general…
Atesoraba además Obdulio entre sus múltiples virtudes la de poner a todo parroquiano viviente de acuerdo en lo tocante a su imbecilidad con sólo oírlo hablar no más allá del medio minuto, lo cual daba al pueblo una sensación de unidad y pertenencia al grupo nunca antes vistas por aquellas tierras donde tantas veces había corrido la sangre por un nimio quítame allá esas lindes.
Así, en casa del ilustre no entraban objetos que no fuesen y pareciesen, como mínimo, caros o muy caros y poseía una biblioteca adquirida por colores y a tanto el metro, cuya única misión era abrumar a cuantos ignorantes visitaban su morada. Obdulio consideraba que su estatus no le permitía menos, y la concurrencia, parias de la tierra y famélicas legiones incluidas, empezaban ya a hartarse del infame mentecato .
Y para cuando el ínclito prócer de la sabiduría infinita quiso darse cuenta, el horno de Jacarandal, rebosante de imbecilidad, ya no estaba para más bollos ni para más imbéciles. A fuerza de insistir, Obdulio, o más concretamente su cabeza apareció de buena mañana rodando por el suelo de las eras tras probar el filo del hacha del Epigmenio, el de la Felisa, que había zanjado una monumental discusión con Obdulio de la manera más tajante. El Epigmenio no se andaba con chiquitas.
Y cuando llegó la Guardia Civil con el juez y detuvieron al Epigmenio, preguntado el homicida por los móviles del ilícito perpetrado, acertó a levantar la cabeza hasta encontrar los ojos del magistrado para decir con sorna:
-Porque era mucho imbécil pa’ tan poco pellejo, señor juez.
Y todos los jacarandeños tuvieron la certeza de que, puestos a elegir, mejor apaño hace prostíbulo de tronío a riesgo de relajar moral y costumbres, que morada de imbécil y la certeza de no relajar cosa alguna.
Dónde va a parar…


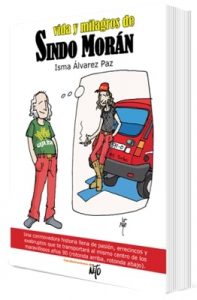

Yo pienso que parte de tu forma de ver es cause de tu vista joven y lo digo porque yo también en mi juventud polarizaba todo de blanco y negro y solía tener muy poca paciencia para quien no tenía mi mismo nivel intelectual.
Hola Rodolfo, efectivamente soy joven (en la cuarentena) pero lamento decirte que en modo alguno lo fío todo a blanco o negro. Todo lo contrario, y la gente que me conoce sabe que no soy amigo de extremos. Lo que lees no es más que un juego en tono más o menos humorístico, inspirado parcialmente, eso sí, en un imbécil en particular. El C.I. en este caso no juega ningún papel particular. Gracias por leerme. ¡Saludos!