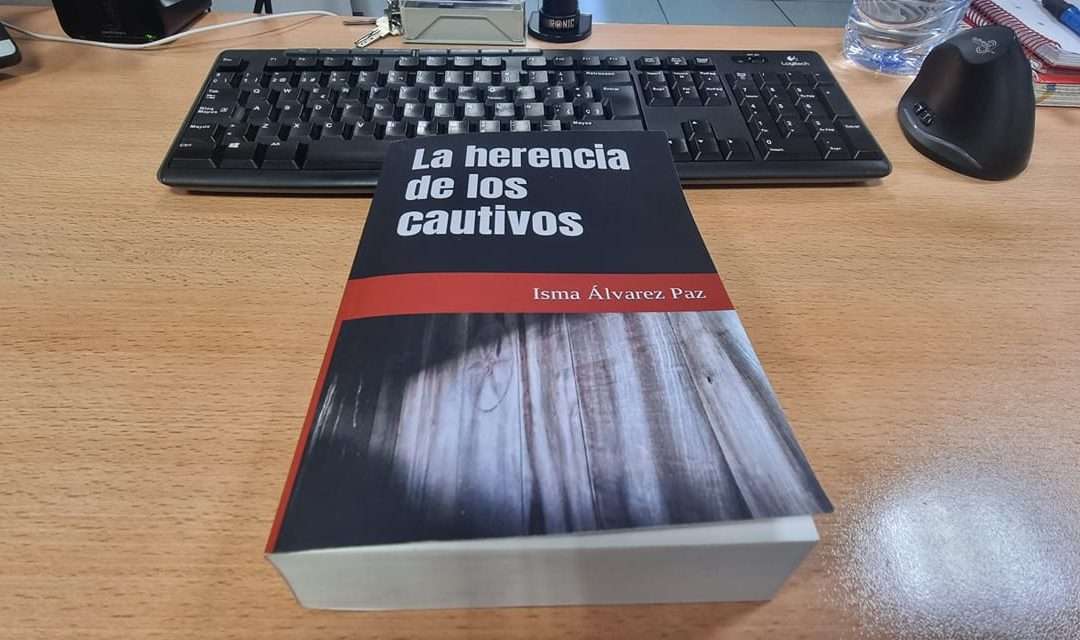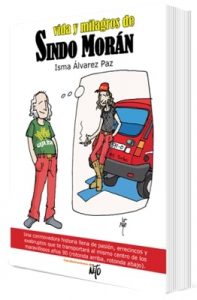Prefacio de «La Herencia de los cautivos». Libro disponible en Amazon (660 páginas, tapa blanda)
Prefacio
En el nombre del padre al que tardé años en poner rostro, y el resto de mis días en conocer; no encuentro invocación más precisa para iniciar este relato que, con el último hilo de vida que me queda, ruego al cielo para que sea el remedio que sane al fin el árbol familiar en el que de forma inevitable, y más por voluntad propia que otra cosa, soy la única rama que no ha de dar fruto alguno. Porque de heridas sin restañar, y ramas agostadas a fuerza de enterrar el dolor en el olvido de nuestras raíces, bien sabemos los Magadán. Y es tiempo ya de poner coto a la sangría.
Mi nombre es Isaac Magadán y nací a la vez que la guerra, en una aldea mínima del concejo de Tineo, en el occidente de Asturias. Desde entonces mucha sangre habría de correr aún, y durante muchos años, en una España donde el odio, los rencores y la venganza ya eran moneda de uso común desde generaciones atrás. Visto con sotana desde los tiempos en los que aún me recuerdo como un hombre de fe, capaz de hablar en latín como en mi lengua materna, cuando empecé a vivir empapado en las aguas de la Summa Theologiae y me importaban mucho las cosas sagradas y todas aquellas que tuvieran algo de eso que llamamos transcendencia. Y por lo mismo, rehuía estúpidamente cuanto oliera a profano o se me antojara de poca altura. Craso error.
Desde que dejé de ser niño, cosa que ocurrió mucho antes de lo que hubiera querido, viví encadenado a la anestesia de la formulación teórica, y cómodamente encorsetado en los rigores de la doctrina. Y en ese corsé hallé no tanto la curación de mis males, como el falso alivio que proporciona mantener la mente centrada en asuntos ajenos a los dolores familiares, que hice míos desde que guardo memoria. Fui, y soy hasta la fecha, un hombre dedicado a divagar sobre teología en cientos de páginas que se suceden inacabables. Pero ahora, cuando estoy recibiendo avisos claros de que llego irremediablemente al umbral de la última estación de esta vida, me enfrento a todas aquellas cosas que atormentaron mi alma y mucho más la de los míos, para traer al fin tanta paz verdadera como me resulte humanamente posible y alcanzable. Cierto es que esas inclinaciones por escribir, sumadas a la inmensa fascinación que siempre he sentido respirando el polvo viejo de cuantos archivos y bibliotecas se me han puesto al alcance —pues he de decir que pocos lugares encuentro tan felices y gratos como esos—me trajeron la dicha de vivir en Roma durante muchos años, buena parte de los cuales estuve al servicio del cardenal emérito Scandalli, que fue mi otro padre y maestro. De su mano aprendí a moverme con solvencia por las aguas de las bibliotecas y archivos de la Santa Sede, que era a lo que aquel anciano, ajeno por su edad y sabiduría a toda traba banal e innecesaria, dedicaba los últimos capítulos de su vida.
No me duele reconocer, al menos ahora que es mi propia ancianidad la que me libera de tantas ataduras y observancias inútiles, que a pesar de lo mucho que me enseñó el cardenal a desenvolverme en los entresijos de la política y las intrigas de la curia romana, jamás fue aquella una tarea por la que tuviera yo el más mínimo interés. En ese arte, el viejo cardenal Scandalli dominaba todas las técnicas como quien respira sin esfuerzo, por más que tratara de ocultar tal habilidad. Me viene vivo a la mente el recuerdo del primer día al servicio del cardenal, cuando al dirigirme a él como Su Eminencia Reverendísima me afeó con severidad el andar con tanta pompa y protocolo vacío. Y eso casaba muy bien con mi poca afición por títulos y apellidos de relumbre, y por todo lo que tenga que ver con liturgias excesivas. De ahí que cuando veo mi nombre precedido de los aditamentos que trae aparejada la condición de obispo electo, tales como Excelentísimo y Reverendísimo Señor, se me abran las carnes. El mío no fue un caso al uso para un obispo pues, en aquellos días que siguieron a mi nombramiento, la rara enfermedad degenerativa que padezco desde la juventud se desbocó por completo. Y como quiera que lo que hasta entonces había sido tolerable pasó a ser una tortura casi constante de dolor, deterioro y falta de capacidad para valerme, me vi obligado a pedirle al Santo Padre que pospusiera mi definitivo nombramiento hasta estar en condiciones de hacerme cargo de mi diócesis. Pero la poca salud que me quedaba, ya nunca volvió a su ser. Y hasta el día de hoy he vivido en este limbo en el que me acompaña el título de obispo sin sede, y en la práctica he ido allá donde se me requirió en cada momento según las necesidades que tuviera la Iglesia, y permitiera a la vez mi escasa salud. Y así, de Roma, donde como digo pasé largos años, fui a dar a Mondoñedo, donde hago cuanto puedo ayudando con las tareas de la diócesis al obispo titular. Lo cierto es que, a un altísimo precio, fue justamente la enfermedad la que me permitió seguir consagrado buena parte de mi tiempo al estudio y a escribir sobre teología y otros asuntos.
Pero en pocos días me trasladaré al que fue mi primer hogar, junto al joven padre Andrade, que es quien ahora me hace las veces de secretario, cuidador, amigo y confidente. A él, que es muy dado al protocolo estricto, le tengo terminantemente prohibido que se ande con esos tratamientos y zarandajas, y dejamos las formalidades y los títulos en un simple «padre», que me parece pompa y liturgia más que sobrada. Ahora, con los muchos achaques que este cura viejo lleva repartidos por sus carnes, y sobremanera con los dolores casi insoportables con los que me obsequia esta pierna que me sirve más de tormento que de otra cosa, veo al fin llegada la hora de la verdad. Y a ella me enfrento con la certeza de tener que agachar la frente ante la evidencia de que el adagio tantas veces repetido, «por sus frutos los conoceréis», me define más y mejor de lo que quisiera reconocer. Tan es así esa realidad para mí evidente, que siento que nada he hecho en mi vida más allá de empaparme de cuestiones teológicas en los muchos millares de páginas leídas y escritas, y en los kilómetros infinitos de estantes recorridos.
Confieso que siento alivio por verme a un paso de rendir cuentas ante Dios sabiendo, según se rumorea por los mentideros, que en los próximos meses me ha de llegar desde la Santa Sede una carta lacrada concediéndome el capelo cardenalicio. Y esto, no tan secretamente como querrían mis compañeros de fe y oficio, es cosa que aborrezco y no quiero para mí. Si acepto, llegado el caso, no será más que por pura obediencia. Yo rezo cada día para que me halle la muerte antes, y así verme —tal vez cobardemente— privado de tanto honor y sometido por la debida obediencia a la voluntad del Santo Padre.
Esto último escandaliza mucho al pobre padre Andrade, que estima que el cardenalato es a la vez carga y honor, y no habrá de faltarle razón en ello. Pero no es más que carga y dolor, y ninguna otra cosa deseable, lo que yo veo en semejante distinción. Jamás he tenido madera de príncipe, ni de la Iglesia ni de cosa alguna. Tendré derecho, digo yo, después de tantos años, a pasar mis últimos días sin ruidos ni estorbos, ni honores que no ansío. Nunca fui, pues, hombre de hechos y sí de hallar refugio en formulaciones más bien abstractas.
Y ahora, a fuerza de pérdidas, dolor acumulado y tantos desengaños que apenas puedo ya recordarlos todos, tengo edad más que cumplida para que títulos, tratamientos y dignidades, lejos de importarme, me importunen y me resulten cosa poco deseable. Pienso que poseo ya la sabiduría esencial para decantarme por las cosas más pequeñas, que son al fin las que de verdad tienen valor. Ya se sabe que a mula vieja, cabezadas nuevas. Y por ahí no pasa esta mula vieja mientras esté en su mano. Sepa el lector que se santigua el pobre padre Andrade cuando me oye decir estas cosas, que juzga como auténticas barbaridades. No se lo tengo en cuenta porque es cura nuevo y alma joven, y además ese juego me proporciona no pocas risas, a mis años y en mi estado tan necesarias. Si acaso, peco de envidia por ese ímpetu de juventud vigorosa que se gasta sin ser consciente del valor de semejante capital. Y por ello justamente, ya en el final de esta vida, enfermo pero tranquilo, todo cuanto anhelo es volver al olor de la tierra de la era de mi pueblo, al verdor de aquel campo pequeño al que llamábamos El Pasquín, a la amplitud del Serván, y a tantos otros trozos de tierra con nombre propio. Si todo va como espero, en los próximos días me trasladaré desde Mondoñedo hasta allí junto con el padre Andrade, para llevar a término esta tarea que me reserva la vida, allá donde pasé mi primera niñez siendo, de facto que no de acto, huérfano de padre. Porque mi padre vivía, aunque yo no tuviera recuerdo alguno de él. Se había marchado a la guerra cuando yo tenía poco más de dos meses de vida. Y abruptamente, pasé casi sin transición de la niñez a la primera juventud desde el mismo momento en que le conocí años después cuando así, tan de repente, todo cambió. Pero de ello daré cuenta más adelante, pues mucho es lo ocurrido en ese tiempo.
Por si alguien se sintiera inquieto pensando que esta es una historia de curas, obispos y beaterías, he de decir rotundamente que no lo es. Esta es la historia de mi padre, de mi madre, de mi familia, y de las personas extraordinarias a las que la vida unió tan estrechamente a nosotros, que irremediablemente nos hizo tribu. Se trata de un relato crudísimo, que se desempeña en tiempos muy convulsos. Es esta, en última instancia, la historia que vivieron y construyeron mis ancestros y mi gente, y por tanto también la mía propia. Es esta al fin, la historia de un linaje con raíces en la aldea que fue mi hogar y sustento de los míos durante muchas generaciones. La aldea de la que tanto me alejé y a la cual, en los últimos suspiros de mi vida y si Dios así me lo concede, estoy a punto de volver para pasar los días que me queden dando forma a este relato y, llegado el momento, reposar junto a mis padres para siempre.
No me es ajeno que muchos consideran que orígenes tan poco elevados como los míos casan mal con la dignidad de obispo electo. Pero le pido a la divinidad que siento como padre, madre, y aliento de todo, que como última merced me proporcione provisión generosa de fuerzas y lucidez para hacer justicia y rescatar todos y cada uno de los fragmentos de mi alma y la de mi estirpe, y liberar al fin todo el horror que las asfixia. Esta es la última voluntad de este viejo que, enfermo y cansado más de lo que pueda describir, ve llegada la hora de contar lo sucedido. Algunas de las cosas que relataré no las viví en primera persona. Y por ello me limitaré a dar fe de cuantos recuerdos me fueron confiados gota a gota por mis mayores, tantos años rehenes de sus miedos, y también por boca de otros protagonistas, muchos años después de los hechos. Miedos que mis mayores veían como un baúl repleto de ignominia que hubiera que enterrar y mantener oculto a todo trance, y que ahora debo abrir para que al fin haya luz donde nunca la hubo. Porque así ha de ser. Muchos otros de los hechos que voy a contar, por el contrario, sí los viví de forma directa. Y tal como se impregnaron en la piel de mi existencia, así los voy a rescatar de cuantos rincones de la memoria me sea concedido visitar. Pero muchas otras cosas, diría que las más importantes por lo mucho que me marcaron, me fueron confiadas siendo un niño por la única persona que pudo y quiso contarme, dentro de lo que mis pocos años permitían, todo cuanto sabía acerca de mi padre y de otras personas que compartieron lazos fortísimos con mi familia. Aquel padre que me contaban que estaba en una guerra que yo desconocía que, en realidad, había terminado años atrás. Así viví mis primeros cinco años y medio. Aquel joven desharrapado, al que mis amigos y yo conocimos por pura casualidad en una de nuestras muchas correrías cuando estábamos en puertas de empezar a ir a la escuela, vivió huido varios años cobijándose en un chamizo construido para él por mi abuelo, en un monte cuyas lindes empezaban a unas pocas decenas de metros de mi casa, pero que en realidad distaba todo un mundo. Y aquel hombre joven llamado Fredín fue capaz de grabar todo ello en mi memoria de niño, con enorme acierto y sensibilidad y de forma que pudiera yo asimilarlo a pesar de mi corta edad. Muchos años después, siendo él un anciano enfermo, igual que yo ahora, juzgó oportuno terminar de darme los detalles que, como adulto, yo ya podía manejar con solvencia.
Estos son, por tanto, los mimbres con los que voy a tratar de tejer esta historia. Por eso pido a quienes lean estas páginas que tengan clemencia para con este sarmiento viejo, por si algo de cuanto aquí relate pudiera ofender o confundir. Si así fuera, no es cosa que esté en mi intención y pido disculpas por ello. Más allá, si ustedes permiten el consejo de este anciano, hagan todo lo posible por no olvidar jamás la memoria de sus mayores que, junto con la misma vida, es de los mayores tesoros que se puedan poseer.
Quede pues por escrito para que no se pierda lo que ha de ser recordado. Y que la savia vuelva a correr por todas y cada una de las ramas del árbol de mis ancestros, llenando sus venas de vigor y alimento. Y si así me lo quisiera dar Dios, que mi cuerpo sea entregado de nuevo a la tierra que me vio nacer para que mi alma pueda, al fin, reposar en paz junto a la de los míos.
Que así sea. Que así me sea concedido.
+ Isaac Magadán González Ob.
Mondoñedo, agosto de 2008
________________________________________________
Texto extraído de «La herencia de los cautivos», de Isma Álvarez Paz. Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa expresa y por escrito del titular del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.