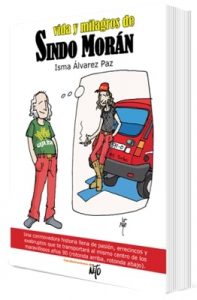Al doblar la esquina todo le pareció aún más extraño. La parte anterior del trayecto, al menos, sí le había resultado vagamente familiar. A lo mejor había pasado por allí alguna vez por cuestiones de trabajo. Eso debía ser. Había pateado muchas calles. Seguramente todas las de la ciudad.
El hombre apoyado en la puerta de aquella zapatería le había saludado muy efusivamente, y un matrimonio de mediana edad que salía de un bar le había dado las buenas tardes. Por la puerta de aquel establecimiento salía un aroma exactamente igual al que había en casa cuando Teresa le hacía tortilla de patata. Por un momento se había sentido tentado a entrar y pedir un trozo. Y puede que también un café. Olía muy bien. A tortilla de patata y café recién hecho. Era lo propio. Pero no le había parecido prudente. Aunque tenía muchas monedas, le dio miedo que luego no le alcanzaran los dineros para poder llamar a casa.
Habían sido escenas objetivamente muy amables. Nada había en aquella calle que diera la más mínima razón para sentirse amenazado. Pero el caso es que llevaba ya un rato sintiendo cómo le saltaban todas las alarmas una por una. Sin razón aparente, el corazón se le desbocaba por momentos y notaba los músculos tensándose uno a uno, como si estuviera a punto de tener que defender su vida a puñetazos.
No sería la primera vez que lo hacía. Como cuando un ratero había intentado quitarle la carterilla donde llevaba la recaudación de las pólizas de seguro que había estado cobrando por un montón de domicilios en el barrio de San Telmo. Aquel delincuente de medio pelo le había roto las gafas, sí. Pero tuvo que huir corriendo con las orejas gachas, un ojo hinchado y sin haber logrado su objetivo. La diferencia es que entonces había encontrado de inmediato una cabina desde la que llamar a la policía para denunciar el intento de robo. Después había pensado en llamar a Teresa para contarle lo ocurrido, pero no quiso preocuparla tontamente. Al fin y al cabo no había ocurrido nada grave, aparte de las gafas y el corte en la mejilla. Peor hubiera sido perder la recaudación y que Don Fernando quisiera descontárselo todo de sus comisiones. Eso habría supuesto muchas semanas trabajando sin ver un duro.
Pero ahora era distinto. Muy distinto. Era como si las fuerzas no le acompañaran, y no estaba muy seguro de poder salir airoso de una pelea. Se dio la vuelta. Miró a un lado y a otro. Incluso se bajó de la acera para ver si se aproximaba algún vehículo sospechoso. Pero no había nadie. No terminaba de encontrarle sentido a lo que estaba viviendo en los últimos momentos. O en las últimas horas. No lo sabía con certeza, porque el tiempo también parecía discurrir de forma diferente. Había tratado de encontrar una cabina para llamar a casa. Llevaba monedas más que suficientes para hacerlo. Muchas. Echó mano del monedero para asegurarse de nuevo de que así era. Se lo había regalado Teresa no hacía mucho tiempo. Por su cumpleaños. Pero de repente se dio cuenta de que el monedero estaba muy ajado. Era como si tuviera muchos años de uso. No tenía lógica que estuviera tan deteriorado.
¿Por qué no había ni una sola cabina en aquel barrio desconocido? Sólo quería llamar a Teresa. A su Teresa. Ella siempre sabía cómo resolver las cosas. Sintió ganas de llorar por el estado lamentable del monedero. Seguro que ella había estado ahorrando un montón de tiempo para poder regalárselo. Era de piel buena. La imaginaba arañando unas pesetas de aquí y de allá, pateando por todas las tiendas para encontrar las cosas más baratas y así ahorrar lo suficiente para comprarle el mejor monedero posible. Y sin embargo él no había tenido el cuidado necesario para mantenerlo en buen estado.
No vio llegar a aquellos dos hombres. Le decían cosas con mucha suavidad, sin aspavientos ni gestos que pudieran llevar a pensar que iban a agredirlo. Uno de ellos lo ayudó a sentarse en un banco, mientras el otro parecía hablar solo. Miró a los ojos al mas joven. Le había puesto una mano en el hombro, y eso le dio tranquilidad. Pero no entendía nada de cuanto le estaba diciendo. Escuchó un tintineo, pero no supo qué era lo que lo provocaba. Se quedó hipnotizado con aquellas luces azules que parpadeaban rápidamente en el techo del coche en el que habían llegado los dos hombres. El que hasta entonces parecía estar hablando solo, se afanaba en recoger algo del suelo.
Miró el reloj varias veces, y se angustió al advertir que era incapaz de determinar qué hora marcaba. Y lloró por el estado del monedero, por la confusión de no saber en qué hora vivía y por no poder llamar a su Teresa para que pusiera orden en aquel sindiós.
Llegó más gente. De repente le pareció entender alguna palabra suelta entre toda aquella jerga incomprensible que intercambiaban entre sí. Alguien preguntó quién era Teresa. Había sido el joven amable que le había puesto la mano en el hombro. El hombre de mediana edad que acaba de llegar se lo explicó, y el joven pareció darse por satisfecho para acto seguido volver a ponerle la mano en el hombro con afecto infinito.
-Tome el monedero, Antonio. Mi compañero ha recogido todas las monedas y las ha metido dentro. Ande, guárdeselo bien en el bolsillo no vaya a perderlo.
Al cogerlo, reparó en su propia mano arrugada y llena de manchas oscuras. Exactamente igual que el monedero. Miró a los ojos de aquel joven, y supo que no iba a necesitar cabina alguna a pesar de tener monedas suficientes. Ahora fue el hombre de mediana edad quien le puso la mano en el otro hombro.
—Vamos a casa papá. No pasa nada. Todo está bien.
Antonio fue consciente por un instante de que al llegar a su casa, donde quiera que estuviese, Teresa no iba a estar esperándolo. Y dejándose llevar, suplicó al cielo para que le retirase aquella cordura momentánea lo antes posible y así poder volver a pensar en llamar a su Teresa.
Para eso llevaba siempre monedas de sobra.
—–
FIN