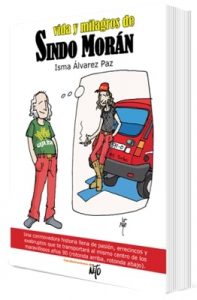Hablemos en concreto del Gran Jefe Seattle, que por si fuera o fuese poco no sólo era un señor muy mayor sino que encima era indio y cabeza visible de las tribus Dewamish y Suquamish , lo cual por aquel entonces no dejaba de ser una desgracia como otra cualquiera. Estas tribus habían tenido la poca vista histórica de asentarse en lo que luego sería el estado de «Guachintón», con el problemón que supone que te recalifiquen los terrenos y te planten la Casa Blanca en mitad del medio del porche de tu tipi. El mercado inmobiliario ya hacía de las suyas en aquellos tiempos. El caso es que el Gran Jefe indio recibió una oferta de compra de las tierras que habitaban él y los suyos desde tiempos inmemoriales por parte del Gran Jefe blanco Franklin Pierce que era otro señor no tan mayor, blanco, y Presidente de los Estados Unidos a través del primer gobernador de Washington, Isaac Stevens, que era el Jefe Blanco local y no se andaba con demasiadas bromas. En definitiva, lo que se dice un trato de igual a igual.
Y fue entonces cuando se acuñó el término «hacer el indio»
Todo este desvarío viene a cuento de aquella frase célebre a la que tanto recurrimos y que en su forma abreviada dice: «Nada nuevo hay bajo el sol…» y cuya segunda parte es mucho más molona y dice: «…pero ¡Cuántas cosas viejas hay que desconocemos!». Como ven, esto desmonta el mito de que segundas partes nunca fueron buenas. Y como en el presente tenemos lo que tenemos, a lo mejor no está de más echar un vistazo al pasado de vez en cuando para refrescarnos la memoria y con un poco de suerte tratar de entender que por más que la sinfonía unas veces la dirige Epi y otras veces la dirige Blas, la partitura siempre es la misma y los profesores de la orquesta siguen siendo vecinos de Barrio Sésamo. Eso sí, al menos ahora no es obligatorio aplaudir tras el «chimpún» final. Algo es algo.
Y seguimos bailando al son de la Danza de la Lluvia a ver si los dioses se dignan a reverdecer las praderas en las que antaño pastaban los bisontes y guerreando con la tribu del pueblo de al lado porque los colores son los colores y cada uno le reza con fervor a Manitú aunque la lluvia pase de largo y remoje más unas tierras que otras.
Y es que me temo que con la realidad ocurre como con los cuescos inoportunos: nadie ha sido, pero el caso es que no hay quien pare en el ascensor. Y en esas estamos, haciendo el indio y bajándonos en el tercero aunque en realidad queríamos ir al quinto. Somos así.
Y entre tanto, los Grandes Jefes Blancos del mundo mundial siguen a lo suyo discutiendo sobre el sexo de los ángeles sin querer darse cuenta de que por la espalda les vienen Grandes Jefes de otros colores con ganas de batirse el cobre a golpe de talonario y zurriagazo. Pero no importa, porque nos pintaremos de nuevo con colores de guerra y nos iremos otra vez a medirles el lomo a los de la tribu de al lado que no tienen nada que ver, pero nos pillan más cerca y además nos caen fatal.
Ya se sabe que a cada bisonte le llega su San Martín y no están las cosas para danzas y menos aún para lluvias. Lo que sí está claro es que nos va a tocar hacerle unas cuantas ofrendas a Manitú. Ver veremos.