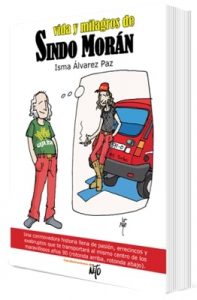La mayoría de los parroquianos eran los habituales. Los de plantilla. Hacía años que algún cliente iluminado, entre los vapores etílicos, comprendió que él y los que le rodeaban cada noche de cada día de cada semana, merecían un término que los diferenciase de los borrachos ocasionales que plegaban velas en el muelle de aquel antro alguna noche de tormenta. Y desde entonces se denominaban a sí mismos «los supernumerarios» con esa seguridad que proporciona el sentirse parte de algo, aunque ese algo orbite en un microcosmos sórdido y pegajoso. Y además, aquello de homenajear al Opus en la cuenca del ojo le daba un valor añadido. Eran gentes de un incombustible mal vivir que a fuerza de revolcarse en los cenagales del camino terminaban por convertirse en perdedores con una inquebrantable mala salud, de esas que no proporcionan la inmortalidad pero conservan el pellejo en formol ingerido por vía oral.
Todos estaban cortados por ese patrón que hace que la pana deje de partirse desde el momento en que le tocan el entorno. Cuando Paco «El Puta», el fósil de macarra de tupé en franca decadencia reconvertido en mesonero urbano a medio domesticar se planteó darle una manita de pintura e instalar más luz a su amado local, los exaltados acólitos hicieron uso del milenario arte de la democracia de la muchedumbre y Paco tuvo que dar marcha atrás y dejar las miserias, las penumbras y la mugre en su sitio. La lógica era aplastante: a más luz más polvo, más suciedad, más se evidencian las arrugas y puñaladas talladas a cincel y martillo en la jeta del alma. En definitiva, su ejército de menesterosos le hizo comprender que el orden natural de las cosas en sus dominios no debía ser alterado. El triunfo de la escupidera frente al inodoro burgués. Los caminos identitarios son intrincados y además inescrutables. Los muy cabrones.
Isaac, probablemente el más sereno de aquel ejército de parias, contemplaba el panorama desde su rincón disfrutando de la superioridad que le confería ser un sucedáneo del Polifemo en el país de los que no tienen niña de los ojos. Magra hacienda por otra parte, pero hacienda al fin y al cabo. La Chata, prostituta añosa con la culata del revólver ya comida a base de muescas, arrastraba por los pelos a la Antonia, más conocida como«La Pomposa» o simplemente «La Pompo», antigua «Señora de» que desde que había dejado de ser «Señora de» por K.O. técnico a manos de una rubia veinteañera y calculadora, se había tirado a la piscina del alcohol sin gafas, respirador ni toalla pero, eso sí, con una pensión que le permitía sostener las adicciones. Hasta en el lumpen hay clases. Las razones de la trifulca eran lo de menos. En esta guerra, como en todas, las diferencias se dirimen por aniquilación del oponente y el que gana tiene toda la razón «ipso facto». Al final, unos pelos más o menos en el cuero cabelludo de «La Pompo» no cambiaban en nada la mecánica del cosmos ni el devenir del karma, por lo que tomar partido era perder el tiempo, las fuerzas y la borrachera a lo tonto.
Y en el fragor del combate ajeno, Isaac le dio una calada al purito que fumaba desafiando los designios del Estado, y entre la bruma nicotínica alcanzó a ver a Mario «El Legionario» retorciéndose entre convulsiones al otro extremo del local. La ambulancia llegó media hora después para certificar el fallecimiento.
Isaac Olleros encendió otro purito y entre mares de nicotina y lúpulo concluyó que en toda guerra hay daños colaterales por más legionario y supernumerario que uno sea. Por más apodos, cicatrices y muescas en la culata del revólver que uno tenga a la luz de bombillas de poca enjundia…