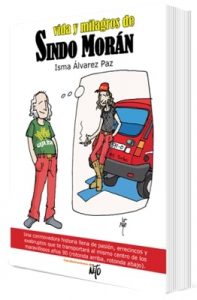La ciudad despertaba de su estado letárgico, acentuado por la exasperante persistencia de la fina lluvia que se había adueñado del  fin de semana.
fin de semana.
Carlos se asomó a la ventana del salón y observó el bosque de antenas que presidían las húmedas azoteas del vecindario. Era lunes, apenas había amanecido y en la radio se oían las voces de los gurús mediático
s, afanados en crear opinión entre la adormilada ciudadanía.
Siempre se había debatido entre el placer de arrebujarse entre las sábanas hasta horas poco respetables y la intensa sensación que experimentaba levantándose al alba. Esto último le proporcionaba una mezcla de deber cumplido y anticipación, de tiempo aprovechado y pertenencia al grupo de los elegidos que estrenan el día antes que el común de los mortales. Pensó que ciertamente todo depende del color del cristal con que se mire. En su caso, un elaborado cristal multifocal que le permitía adaptar la realidad a sus verdaderos deseos.
Desde pequeño había sido un tipo relativamente solitario. En el fondo era un eremita a tiempo parcial, que necesitaba en igual medida disfrutar de su soledad y sentir el calor reconfortante de la compañía bien escogida. Sabía muy bien que el talento, cuando no hay público que lo valore, es como una moneda sin acuñar: reluciente, tangible…pero de valor indefinido.
Lunes gris y lluvioso. Terreno abonado para diálogos de ascensor, anodinos y llenos de lugares comunes, de chistes infantiles de oficina a la hora del café. A Carlos nunca le había gustado entrar al trapo en el albero de la socialización forzada, en lo que él percibía como el reino de los tópicos y las frases hechas, de las conversaciones con las que, a modo de ladrillos, se construyen muros que tapan silencios que se antojan incómodos.
Pensó en el curioso paralelismo con ciertas músicas de dudosa calidad, en la que apenas se emplean los silencios, resultando de todo ello una cascada de sonidos inarticulados, fluyendo diarreicos y sin tregua. Conocía a muy pocas personas que dominasen el arte de interpretar y ejecutar los silencios.
-¡Tío, eres un asocial! – le había dicho su novia días antes, tras una comida de compromiso en la que no le había reído las gracias al pesado de Juan, empeñado en repetir hasta la náusea presuntos chistes arrebatados al humorista de moda en la tele.
Le cargaban profundamente ese tipo de situaciones en las que hay que pasarlo bien sólo porque es lo que toca. No podía, o no quería evitarlo. La verdad es que no estaba del todo claro.
En la radio se empeñaban en anunciar la llegada inminente de las siete en punto a golpe de pitidos. Hora de ir al tajo. Apagó la luz y cerró la puerta con dos vueltas de cerrojo.
En el pasillo, una vecina con aire cansino esperaba el ascensor.
-¡Buenos días Carlos! Parece que hoy también va a llover, ¡Qué!, ¡A trabajar! ¿No?
-¡A ello vamos María, a ello vamos! – dijo tratando de contener la risa mientras pensaba que, en el fondo, su novia le conocía demasiado bien.
 fin de semana.
fin de semana. Carlos se asomó a la ventana del salón y observó el bosque de antenas que presidían las húmedas azoteas del vecindario. Era lunes, apenas había amanecido y en la radio se oían las voces de los gurús mediático
s, afanados en crear opinión entre la adormilada ciudadanía.
Siempre se había debatido entre el placer de arrebujarse entre las sábanas hasta horas poco respetables y la intensa sensación que experimentaba levantándose al alba. Esto último le proporcionaba una mezcla de deber cumplido y anticipación, de tiempo aprovechado y pertenencia al grupo de los elegidos que estrenan el día antes que el común de los mortales. Pensó que ciertamente todo depende del color del cristal con que se mire. En su caso, un elaborado cristal multifocal que le permitía adaptar la realidad a sus verdaderos deseos.
Desde pequeño había sido un tipo relativamente solitario. En el fondo era un eremita a tiempo parcial, que necesitaba en igual medida disfrutar de su soledad y sentir el calor reconfortante de la compañía bien escogida. Sabía muy bien que el talento, cuando no hay público que lo valore, es como una moneda sin acuñar: reluciente, tangible…pero de valor indefinido.
Lunes gris y lluvioso. Terreno abonado para diálogos de ascensor, anodinos y llenos de lugares comunes, de chistes infantiles de oficina a la hora del café. A Carlos nunca le había gustado entrar al trapo en el albero de la socialización forzada, en lo que él percibía como el reino de los tópicos y las frases hechas, de las conversaciones con las que, a modo de ladrillos, se construyen muros que tapan silencios que se antojan incómodos.
Pensó en el curioso paralelismo con ciertas músicas de dudosa calidad, en la que apenas se emplean los silencios, resultando de todo ello una cascada de sonidos inarticulados, fluyendo diarreicos y sin tregua. Conocía a muy pocas personas que dominasen el arte de interpretar y ejecutar los silencios.
-¡Tío, eres un asocial! – le había dicho su novia días antes, tras una comida de compromiso en la que no le había reído las gracias al pesado de Juan, empeñado en repetir hasta la náusea presuntos chistes arrebatados al humorista de moda en la tele.
Le cargaban profundamente ese tipo de situaciones en las que hay que pasarlo bien sólo porque es lo que toca. No podía, o no quería evitarlo. La verdad es que no estaba del todo claro.
En la radio se empeñaban en anunciar la llegada inminente de las siete en punto a golpe de pitidos. Hora de ir al tajo. Apagó la luz y cerró la puerta con dos vueltas de cerrojo.
En el pasillo, una vecina con aire cansino esperaba el ascensor.
-¡Buenos días Carlos! Parece que hoy también va a llover, ¡Qué!, ¡A trabajar! ¿No?
-¡A ello vamos María, a ello vamos! – dijo tratando de contener la risa mientras pensaba que, en el fondo, su novia le conocía demasiado bien.