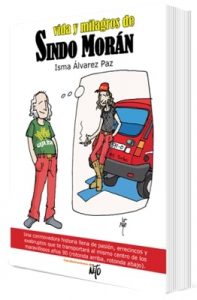Recuerdo aquellos años, cuando al levantarme me sentía «normal». Sin más. Y en aquella normalidad que tantas veces interpretaba como pura rutina, me permitía el lujo de lamentar que mi vida fuera tan plana, tan gris.
Puras expectativas.
Las que desde niña me había tatuado en la piel de la existencia, como una guía que siempre apuntaba al futuro como el mejor lugar donde vivir. Y esa fue la que, sin saberlo, convertí en mi casa. Mi fortaleza donde sentarme y esperar a que llegara el mañana, que siempre resultaba ser un futuro imperfecto cuando al fin se volvía presente. Cosechando hastío y frustración a partir de las semillas de todo lo bueno que estaba por venir y terminaba invariablemente por no llegar
Aquel tiempo en el que abrir la ventana y ver la luz del sol era el augurio de uno de esos días que hacen promesas de las que casi nunca se cumplen. Expectativas… Aquellos días en los que me que regalaba una y otra vez la promesa de salir a la calle a respirar, a vivir, a celebrar. A sentir que todo iba a estar bien. Y llegó un ayer disfrazado de ahora, en el que añorar todo aquello con esa nostalgia asfixiante que trae la sensación del tiempo perdido.
Llegó aquella noche en la que ya no pude dormir. Y con ella empezaron a contarse por miles hasta que dejé de llevar la cuenta. Agotamiento…
Llegó aquel día en el que todo empezó a dar vueltas. Llegó aquel momento en el que todo empezó a doler. Siempre…
Y así fueron llegando los días en los que se me cayó el mundo encima porque nadie podía ver, nadie podía entender, nadie sabía qué me pasaba. Llegó el día en el que todos pensaban que eran cosas mías.
Llegó el día en el que empezaron a buscar en mi cabeza, porque decían que ya no estaba en su sitio. Ansiedad…
Llegó el momento de experimentar la soledad absoluta. Tristeza…
De ser el blanco de miradas de conmiseración por haber perdido el juicio. De recibir ayudas de esas que apuñalan: «Tienes que animarte», «No te pasa nada», «Son sólo cosas tuyas»…De ser juzgada y sentenciada por no querer hacer. Por no querer salir. Por no querer.
Depresión y más silencio al fin…
Llegó también el día en el que me permití sentir el dolor que los demás me prohibían. Y aprendí a no negarlo. Y aprendí a no negarme en el momento en que supe decir «no». Y dejé de alimentarlo, porque entendí que yo no era el dolor. Llegó el día en que aprendí a agradecer el valor de estar presente. Llegó al fin el momento en el que empecé a vivir sin más tiempo ni lugar que aquí, ahora y conmigo. Llegó el día en el que levantar la persiana supuso izar la bandera con la que empezar a vivir. Porque aprendí a ser mi mejor amiga y a desterrarme como mi peor enemiga. Porque YO no soy el dolor. Porque estando conmigo nunca estoy sola. Porque aprendiendo a soltar, todo vino a mí. Porque desaprendí lo que creí que era.
Dueles, sí. Pero ahora sabes que no puedes conmigo, porque al fin aprendí a ser mi hija más querida.
Porque dejando ir, al fin fui.