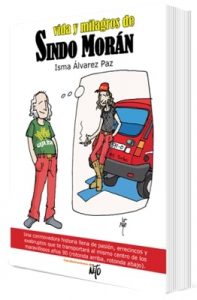Los envidiosos dirán que esto es una cosa moderna de esa de la cultura woke. La cultura woke es eso de «todo muy mal, no tenéis ni idea, había que mataros a todos por insolidarios, y hay que prohibir Heidi porque la cabaña del abuelito no era accesible para Clara y otras personas con movilidad reducida y además perpetuaba los roles del típico abuelito que vivía en el monte con las cabras y a saber con qué se ganaba la vida el viejo fascista, cosa que me ofende». Bueno, o algo así.
Conste que escribo esto en mi calidad de reputadísimo musicólogo. Los envidiosos dirán que no, pero he publicado en las más prestigiosas hojas parroquiales de la comarca de Los Monegros acerca de cuestiones musicales de alto nivel. Seguramente me recordarán por artículos como: «En la arena he dejado mi barca: análisis schenkeriano y normativa municipal en materia de amarre de embarcaciones recreativas en arenales públicos», «Pescador de hombres: la venganza de los peces ¿Y ahora qué, hijos de puta?», o «Padre nuestro tú que estás: sal ya del bar, que dice la mama que si no, te viene a sacar ella a rastras».
El asunto es que llevo tiempo dándole vueltas a un tema-desde las 11 de la mañana o así- y me he puesto a investigar. Y las conclusiones son, más o menos, como las ruedas de prensa en Moncloa: cuquis pero desoladoras.
Sí, amiguis: emo sido engañado. Una vez más. Pero permitidme que entre en materia, que si no se me termina la hoja de Facebook y luego tengo que escribir en los márgenes: allá por la década de los años 30 del siglo equis equis (números romanos, por cierto. Habría que ir pensando en prohibirlos por imperialistas y por romanos), nacía en un pequeño poblado del África subsahariana un hermoso niño al que, por una cuestión cultural, decidieron no llamarlo Yeison, ni Yuri Gagarin. Se dice que el padre , visiblemente alterado por el abuso de sustancias tóxicas, exclamó: «¡Coño! ¡llamémosle Yuri Gagarin! ¡O Tejero!» Pero como por aquel entonces en el África subsahariana no había demasiados cosmonautas rusos o tenientes coroneles de la Meretérita, pues le pusieron Awan. Que por allí viene a ser como llamarse José Ramón por acá. Una cosa muy comprensible, claro. Además, llamar al nene Yuri Gagarin hubiera sido una clarísima apropiación cultural y hubiera venido el propio Stalin a repartir unas hostias como panes, cosa muy típica, aunque no exclusiva, de Stalin. Ya no digo nada de quién iba a ir a la aldea a repartir hostias como campanarios si lo llegan a llamar Tejero. Hay apropiaciones culturales de todo punto intolerables. Nos ha jodío mayo…
La cosa es que el pequeño Awan, desde aquel mismo momento, tuvo la pesada carga de ser a la vez el hijo mayor, el mediano y el pequeño de la familia Babu. Es una putada ser hijo único en África, porque heredas tu propia ropa de ti mismo, y tienes que perpetuar los típicos roles opresores de todos los hermanos. En las otras familias de la aldea, la cosa era más fácil porque ese trabajo se repartía entre nueve o diecisiete hermanos. A la tierna edad de dos años, el pequeño Awan ya apuntaba maneras: no se hablaba de otra cosa, y los ancianos de la tribu coincidían claramente en el hecho de que el zagal apuntaba maneras. No se sabía de qué exactamente, pero apuntar, apuntaba.
Con la llegada de la pubertad, a Awan le cambió la voz, y todo el equipamiento de serie. Una cosa normal. Fue entonces cuando, siguiendo el rito iniciático de la tribu, Awan se arremetió la abundante genitalia por el pantaloncillo (taparrabos no se puede decir porque esa palabra es apropiación cultural), agarró un hatillo con lo indispensable para sobrevivir en la selva (bonobús, iPhone, cartera, llaves, un cable USB y batería externa), y se internó en la espesura a intentar sobrevivir durante dos lunas. A este rito iniciático, se le llamaba EMAN CIPATE DEUNAPU TAVEZYA. Que en dialecto kaputo significa: «Abandona el nido familiar, y que los espíritus te guíen en el camino de la vida, jomío. Que hay que ver lo que comes, que no nos duran los yogures ná. Menos los de coco, que esos bien que los dejas».
Ocurrió al filo de la media noche, cuando la segunda luna apenas comenzaba a iluminar los cielos: la madre naturaleza le entregó a Awan el más preciado de los tesoros. Bueno, la madre naturaleza exactamente, no. Lo que se encontró el joven Awan, fue una lata de aceite de motor de avión que algún desalmado europeo había tirado al pasar con su avión. Claro, no iba a ser al pasar con su patín eléctrico. Sería europeo y cerdo, pero coherente. Al avión, de toda la vida, se le pone aceite de avión. Poj claro.
Ahí ya, sí que la madre naturaleza le dio a Awan todo lo demás. Vale que no le dio la lata, pero los accesorios, sí: agarró un palitroque, y con una tiras de liana -en la selva otra cosa no, pero palitroques y lianas, hay pa aburrir- lo amarró a la lata de la British Oil Company for the Aviation. Por alguna razón incomprensible, tal vez siguiendo la llamada de la naturaleza o qué sé yo, Awan sacrificó un facóquero, y dejó secar sus tripas al sol. Las del facóquero. Es lo que tiene fumar hierbas silvestres sin conocimiento ninguno. Como el sol por aquella zona es una cosa fuera de toda lógica, en 10 minutos estaban ya como la mojama.
Y vio Awan que cortando fragmentos de tripa de facóquero, y fijándolos en el extremo del palitroque y en el culo de la lata, te quedaba una Fender Latocaster de lo más pintona. Lo bueno de la hierba consumida mediante inhalación es que uno hace cosas raras y, de petaca, salen serendipias de estas.
Como agradecimiento a los dioses por aquel hallazgo, Awan sacrificó otro facóquero y dejó de nuevo secar las tripas- las del facóquero- al sol inclemente de África. Todo ello, entre las protestas de la Asociación de Facóqueros, que estaban que se subían por las paredes de la selva. Cosa esta muy lógica, dada la abundancia de lianas que facilitaban la tarea del trepe. Lo bueno es que así, tuvo cuerdas de repuesto.
Pasaron los años, y a base de práctica Awan alcanzó un notable dominio del instrumento, cosa muy normal a su edad. También aprendió a tocar la guitarra de lata decentemente, y con eso se ganaba la vida tocando por las aldeas, moviendo indecentemente las caderas mientras profería estridentes alaridos. Esto gustaba mucho a los zagales y escandalizaba a los ancianos, que con gesto de visible desaprobación, sentenciaban: «Eso ni es música ni es ná. Donde estén Raphaelumba, o Bertín Osborn’dongho…»
Queda para los anales de la historia aquella mañana gloriosa. Sí, efectivamente, amigo lector y amiga lectriz. Aquella fue la mañana en la que, extasiado por la visión de la impresionante sabana, salpicada aquí y allá de acacias, baobabs, neumáticos, mascarillas, tickets de Alimerkandongha y botes vacíos de fregasuelos Sabana Verde, Awan derramó lágrimas de emoción ante tanta belleza. Y porque había pisado una espina de acacia. Con lo que jode…
Aquel paisaje, surcado por manadas de animales africanos más raros que la hostia -facóqueros no, porque se pasaban por whatsapp info acerca de la zona en la que se encontraba el cabronazo y se piraban ipso facto- inspiró la más bella de las creaciones de Awan. Fue entonces cuando, cantando a los dioses y a unos turistas que se hacían selfies con filtro, y a unos jóvenes lugareños que se hacían porros sin filtro, el joven Awan pronunció en dialecto Kaputo aquel célebre poema que había de marcar toda una época:
¡Soy Awan, hijo de la sangre de los Babu, de la aldea de Luba, donde el Balandro sagrado surca las aguas del río a la vera de los cañizares de bambú! ¡Oh, añorado yogur de coco! ¡Qué puto asco me dabas!»
AWAN BABU LUBA BALAN BAMBU. IOGURU COCO KAKOMBA. El segundo verso no es muy conocido, a pesar de su manifiesta belleza.
Y por eso, hay que prohibir a Elvis Presley por apropiación cultural y por blanco. Y a Ramoncín. Y los calamares a la romana. Por imperialistas.
Muchas gracias. Sigan con lo suyo.