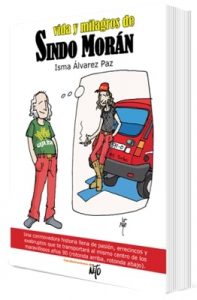Cerró el ojo izquierdo asegurándose de que no dejaba ni un solo resquicio. Y, tal y como acostumbraba a hacer cuarenta y cinco años atrás, se acercó hasta apoyar la mejilla en uno de los hexágonos que conformaban aquella verja que un día había sido verde. Siempre le había parecido que era una verja más adecuada para un gallinero pero, por lo que fuera, en su día la dirección del colegio había decidido que aquel alambre pintado de verde y trenzado en hexágonos, era lo adecuado -lo más barato- para cercar el patio de tal modo que los pollitos no se salieran de la linde más de lo estrictamente necesario, evitando así motivos de escándalo o queja entre los padres del alumnado.
Ahora, de aquel verdor oscuro y mate que llevaba grabado en la carta de colores de su infancia, solo quedaba algún resto mínimo de pintura que resistía terco, guardando un puñado de centímetros míseros en aquella Numancia comida por la metástasis de la herrumbre, la decadencia y la agonía más indigna.
Pero era el caso que aquel cierre, que para él había sido durante años el muro de la vergüenza y la tortura consentida con el sacramento del miedo, como es preceptivo en toda tortura que se precie, seguía cumpliendo su función de contener a los pollitos dentro de los límites del centro. Ahí seguía el cabrón, casi medio siglo después, maltratado, abandonado a su suerte y sin que nadie se hubiera preocupado de brindarle el más mínimo cuidado. Pero aún en pie. En eso, tenía mucho en común con aquella alambrada repulsiva.
Movió la cabeza imaginando, como cuando tenía siete años, que el hexágono de alambre que quedaba a la altura del ojo derecho era el periscopio desde el que oteaba el patio en busca de enemigos que surcaran aguas que debían ser evitadas a toda costa. En su caso, las naves más temidas eran Carlitos y los cuatro o cinco monaguillos psicópatas que le asistían a todas horas en los sagrados oficios de torturar pringados con gafotas, marginados con aparato en los dientes, o cosas aún peores y penadas gravemente según el catecismo retorcido de aquella caterva de tarados. Y volvió a aquel viernes de marzo de 1978 como quien pone sin querer el VHF en blanco y negro y espera a que la pantalla se ilumine como una revelación mal definida, pero suficiente para que duela con la frescura de la primera vez.
Era el último día antes de las vacaciones de Semana Santa. Buena cosa, porque eso significaba estar alejado un puñado de días de aquel Coliseo en el que él, y otro puñado de prescindibles, servían de alimento a las fieras día sí, jornada también. Pero para ese respiro, aún tenía que nadar las aguas de aquella tarde.
No había ni rastro de aquella manga de patanes. Normal, por otra parte. Para eso procuraba llegar media hora antes de empezar las clases, y si no había enemigos a la vista corría hacia la puerta de entrada sin pararse a pensar en si le llegaba el aire a los pulmones o no. Para recuperar el aliento perdido, ya habría tiempo al llegar a la clase, donde Don Abilio pugnaba por no dormirse mientras vigilaba a tiempo parcial al rebaño más tempranero que, casualmente, solían ser de la tribu de los sin nombre. Aquella en la que predominaban las gafas gruesas, los aparatos de los dientes, los modos amanerados, y otros pecados a los que solo les faltaba portar en la pechera un neón parpadeante en forma de diana para resultar más irresistibles a los depredadores.
Al final, aquel 17 de marzo del 78 fue como casi todas las demás jornadas. Con la salvedad casi anecdótica, de que lo interceptaron en el descansillo del segundo, y no a la salida de clase como era habitual. Un bofetón, una zancadilla en las escaleras, algún escupitajo menor… lo normal cuando eras alguien de siete años con varias dioptrías, alguna lorza poco disimulable, corrector dental y hechuras más amaneradas de lo aconsejable dentro de aquel recinto cerrado con una económica y lustrosa alambrada verde de gallinero.
Abrió los ojos. Pero en aquel mismo mar casi medio siglo más añejo, el periscopio solo le mostraba un puñado de criaturas pegando patadas a un balón de colores imposibles, y un ejército silencioso y ajeno a todo lo que no fuera la pantalla del teléfono.
No sabía qué habría sido de los monaguillos de Carlitos después de todos aquellos años. Seguro que a alguno se lo había llevado por delante la carretera, las drogas, o cualquier otro de los mil millones de tiros que nos pasan rozando la sien cada vez que damos un paso. La verdad es que le importaba una mierda lo que hubiera sido de aquella gente.
Lo que sí sabía con total exactitud, era dónde estaba Carlitos en aquel preciso momento. Los monaguillos habían ido cambiando cada curso, pero el pope de aquella secta de pacotilla siempre había sido el mismo. El muy cabrón no le había reconocido. Ni falta que hacía. Al menos no en un primer momento. Para Carlitos, él solo era uno de los muchos chaperos que pululaban junto a la estación de autobuses, y no se le había pasado por la imaginación ponerse a bucear en los recuerdos de su infancia, cuando regía con mano de acero los destinos de su particular Reich. Carlitos, ahora, consagraba su tiempo en desangrarse tirado en uno de los cubículos de los servicios de la estación. Pero antes de eso, Armando se había asegurado de que Carlitos hiciera memoria. Era lo suyo.
Armando respiró hondo y caminó hacia las vías del tren, que seguían estando en su sitio, calle abajo, a algo más de cien metros del cole. Las mismas vías que tantas veces había atravesado a la carrera para volver a casa, siendo un niño, tratando de acortar la huida al máximo. Sobre el balasto de las vías, casi medio siglo después, aún debían quedar restos de las muchas lágrimas y mocos que había ido perdiendo por el camino, mochila al hombro, gritando de rabia hasta desgañitarse y perder el resuello cada semana de lunes a viernes. Lo que había cambiado, es que ahora no volvía a casa ni a ninguna otra parte. Ni iba a desgañitarse, ni a quedarse sin un aire que ya no iba a necesitar más.
Lo sabía, porque se lo había susurrado al oído esa sensación nueva de que, en alguna parte del universo, había una mesa que se había quedado coja. Y ahora iba a calzarla ofrendándole al balasto, con la ayuda del primer tren que tuviera a bien echarle una mano, los pocos fluidos que le quedaran.
——
FIN