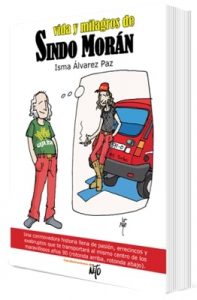Despertó a eso de las tres de la madrugada para no perder las malas costumbres que la acompañaban desde mucho antes de lo que podía recordar. Ya ni siquiera se molestaba en mirar el reloj. Sabía que eran las tres, y ya. También sabía que eso no tenía marcha atrás. Invariablemente, a la hora en que se supone que los espíritus se ponen a la faena de atormentar a los vivos y avivar los miedos en toda alma que pillen desprevenida, cada noche, y si había suerte tras menos de cuatro horas de sueño, volvía a la realidad sabiendo que ya no tenía opciones de dormirse hasta que el minutero diese al menos veinte vueltas completas. Veinte. Y todas ellas cargadas de la certeza absoluta de no saber qué hacer con ellas ni con todas las vueltas venideras.
«Céntrate. Enfócate en aquello que quieres». Había gastado una fortuna en oír miles de veces esa frase u otras parecidas en un cargamento de terapias de colores que en el mejor de los casos habían tenido efecto para unos pocos días, y ya. Algún avance había logrado con ellas, sí. Pero ninguna sobrepasaba el umbral del corto plazo. Al parecer, era porque no se centraba ni enfocaba lo suficientemente bien. Ya le daba exactamente igual. Ni por la vía del esfuerzo, ni por la de dejar las cosas correr tratando de no influir en ellas, ni tampoco por la de la indolencia absoluta. Centrarse y enfocarse, ¿en qué? ¿Cómo centrarse, y no digamos ya enfocarse, en algo que no sabes qué es?
¿Café poco después de las tres de la mañana? Pues sí. De tener que pasar vigilias forzosas, elegía hacerlo bien despierta. En eso sí que tenía el foco bien puesto. En materia de vigilia, nada de medias tintas. Las horas siguientes las dedicaba a tratar de reducir la altura de la pila de libros y revistas pendientes. En realidad hacía tiempo ya que no era una pila, sino una estantería sueca casi al completo.
Cuando se cansaba, ya de amanecida, hacía el mismo ejercicio de masoquismo de cada jornada, y echaba un vistazo a las redes sociales. Le resultaba fascinante visitar aquellos perfiles de gente que cualquier persona ordenada catalogaría como «imbéciles integrales». Seres de todo color y pelaje cuya principal característica era, esencialmente, la necedad en el más clásico sentido del término. Gritones, eternamente enfurecidos, con la verdad siempre agarrada por las pelotas y con la exasperante capacidad de quebrar la paciencia del más entrenado monje Shaolin.
Desde tipos empeñados en corregirle la conducta a todo ser moviente a razón de media docena de faltas de ortografía y una idiotez sin pies ni cabeza por cada línea escrita, hasta iletrados cum laude exhortando al resto de la humanidad a que «lean y se informen». Cosas veredes.
En categoría aparte estaban los trastornados puros y duros. La mayoría resultaban tan inofensivos como incomprensibles. Pero eran fascinantes.
Por último visitaba a los de la secta del efecto Dunning-Kruger. Estos sí que eran fascinantes de verdad. Gentes de nulas capacidades pero con una sorprendente autopercepción de genialidad. Muchos de ellos militaban también en la categoría de fanáticos e imbéciles integrales. Pero los buenos de verdad eran los pacíficos. Los que, sin gritar, estaban convencidos de estar en posesión de ideas y descubrimientos inimaginables para el resto de las criaturas del universo, que se limitaban con total pasmo a no reaccionar ante semejante alarde de la nada más absoluta e irse despacio, en silencio y sin dar la espalda. Por lo que pudiera pasar.
Era curioso. Aquel ejercicio de autoflagelación le daba paz e ira a partes iguales. El balance, por tanto, era claramente negativo. Pero, aun así, repetía ese ritual de autoagresión cada día y hallaba cierto consuelo en ver que hay gente que, aunque sea en la idiocia, el fanatismo, la bilis escupida a presión, o el vacío más apabullante, sí que es capaz de centrarse y poner el foco con absoluta precisión. Y sentía envidia por ello a la vez que pensaba que siempre está bien comprobar que existen otros estercoleros diferentes a los propios, cada cual enmarañado en su propia madeja.
Que no es poca cosa.